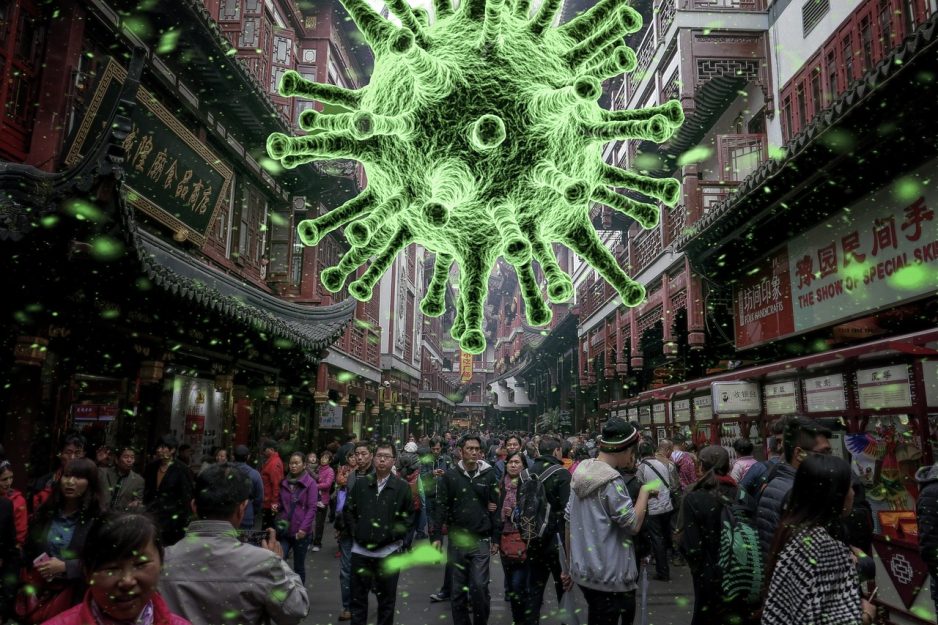Plantel minero, fuente Tyna Janoch. Licenciamiento libre, tomado de Pixabay.com
La imagen que se propone es poderosa: autos eléctricos deslizándose silenciosamente por ciudades limpias, techos cubiertos de paneles solares, enormes turbinas eólicas girando en campos verdes. Así muchos imaginamos el futuro sostenible, no obstante hay algo que esta visión no muestra y que ocurre a miles de kilómetros de distancia, en las minas de litio de los Andes, en los túneles polvorientos del Congo o en la selva amazónica de Brasil.
Ahí, en el otro extremo de la cuerda, hay comunidades que no conocen de carros Tesla ni de energías renovables, pero viven las consecuencias de este sueño verde. Me refiero a los grupos de personas en el sur global que extraen los minerales raros que mueven al mundo limpio, pero viven entre aguas contaminadas, ecosistemas arrasados y promesas vacías.
Energía limpia pero huellas sucias (y profundas)
Existen múltiples investigaciones, como la de Rafael Almeida y Mark Jackson que abordan la llamada transición energética (entiéndase como el paso global de combustibles fósiles a fuentes renovables) la cual depende, intensamente, de elementos como el litio, cobalto, níquel y otros minerales de tierras raras, componentes indispensables de las baterías de los autos eléctricos o de los teléfonos inteligentes, ni tampoco hardware informático, materiales para construcción, equipo militar, o hasta materiales de construcción.
¿Por qué creen que Donald Trump quiere apropiarse de Groenlandia?
La historia no es tan limpia como parece. En países como Bolivia, Argentina y Chile, la extracción de litio consume millones de litros de agua en zonas desérticas donde las comunidades indígenas ya enfrentan escasez hídrica (ya en otro artículo habíamos hablado de la huella hídrica). En el Congo, África, el 70% del cobalto mundial se extrae en condiciones precarias, muchas veces por niños que excavan sin protección a cambio de unos pocos centavos.
Es un sacrificio silencioso por un planeta sostenible. ¿Pero sostenible para quién?
La nueva fiebre del oro ¿Puede repetirse el pasado?
Los países industrializados (los mismos que se abordan en el libro Globalización y Ambiente de Cambronero como Estados Unidos, Japón, Alemania, Italia, Francia, Reino Unido y otros), conocidos como países del Norte global, donde se diseñan las políticas para «enfrentar al cambio climático», se giran directrices para las tecnologías y los compromisos de descarbonización, consumen la mayor parte de estos minerales, sin embargo no cargan con los impactos de su extracción, es decir, con las consecuencias ambientales y sociales de su extracción; eso, por otra parte, lo hace el Sur global (países del tercer mundo con recursos naturales de interés), que queda con las cicatrices en la tierra (y en el alma)
Almeida y Jackson proponen una reflexión respecto a la transición energética desde una perspectiva de justicia social a nivel global. “No se trata solo de cambiar la fuente de energía, sino de cambiar quién decide, quién gana y quién paga”, señalan lo autores. Pues, si la transición verde repite las viejas lógicas coloniales de despojo, explotación e indiferencia silenciosa, no será justa; será, simplemente, otra una forma de neoextractivismo, aunque con mejor imagen de marca.
Y es que existen gobiernos que están dirigiendo sus políticas hacia la apropiación de estos minerales, como Estados Unidos. Hay una nueva fiebre del oro, ahora por los minerales de tierras raras, según el documental de Arte.TV.
En esta nueva fiebre, no solo los pobladores del Sur global se ven afectados, sino sus recursos naturales y también el patrimonio mundial, incluyendo los fondos marinos de ultramar. En ese sentido, existen interesantes artículos que explican la riqueza que contienen algunos fondos marinos de minerales raros, como el de la periodista Gabriela Ramírez de la BBC titulado Minería en aguas profundas: ¿Una solución o un problema más para nuestros océanos?
La globalización energética está creando un nuevo mapa de poder. El Norte global diseña e impone la hoja de ruta hacia una economía descarbonizada pero delega al Sur Global el peso de extraer, procesar y pagar los costos sociales y ambientales de los materiales que alimentan esa transición.
Datos curiosos, pero preocupantes
- Una batería de auto eléctrico puede requerir más de 60 kg de minerales críticos.
- Se estima que en 30 años se extraerán más minerales que en toda la historia de la humanidad.
- Muchos pueblos indígenas nunca fueron consultados antes de que iniciaran las operaciones mineras en sus territorios.
- Algunas tecnologías verdes dependen de procesos altamente contaminantes, especialmente en el refinado de tierras raras.
- China, aunque no tiene la mayoría de reservas de tierras raras, domina más del 80% de su procesamiento. Esto crea una nueva dependencia geopolítica global.
- Ucrania tiene alto potencial de reservas de este tipo de minerales, una de las razones por la que se está gestando la guerra con Rusia.
¿Cómo lograr un futuro limpio sin ensuciar el presente?
Esta es una gran pregunta, y aunque el panorama pinta complicado, es posible realizar la transición de manera menos agresiva y desigual, por ejemplo, la implementación de tecnologías que usen menos minerales, que puedan reciclarse, repararse, y no dependan del abuso ambiental, basarse en procesos de economía circular, extrayendo menos y reutilizando más (muchos de los componentes electrónicos que se desechan tienen un alto contenido de minerales que pueden aprovecharse nuevamente).
Debe solicitarse a las empresas y a los gobiernos una mejor transparencia de sus procesos, mejorando la trazabilidad de sus materiales, rastreando de dónde vienen los minerales, quienes los extraen y bajo qué condiciones. Debe haber una política de trazabilidad ética más robusta.
La puesta en marcha de procesos de justicia ambiental en la que las comunidades tenga voz y voto real y equitativo en los proyectos de neoextractivismo, como el de la minería, y se generen insumos para beneficiar a las comunidades locales y compensaciones ambientales reales y serias.
Para investigar
¿Puede la transición energética considerarse realmente “sostenible” si implica impactos negativos para comunidades vulnerables en el Sur Global? ¿Qué indicadores deberíamos usar para medir la sostenibilidad de la energía más allá de las emisiones de carbono?
¿Cómo se pueden lograr verdaderos mecanismos para disminuir las desigualdades entre países industrializados y subdesarrollados respecto a la minería de tierras raras?
¿Hasta qué punto estamos dispuestos como sociedad a cambiar nuestros patrones de consumo para lograr una transición energética más justa?
¿Qué implicaría para las empresas y usuarios aceptar dispositivos más duraderos, compartidos o reparables?
Referencias
Brown, D., Zhou, R., & Sadan, M. (2024). Critical minerals and: Rare earth elements in a planetary just transition: an interdisciplinary perspective. The Extractive Industries and Society, 19, 101510.